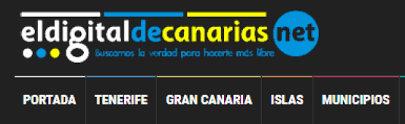La indigente de la playa
Yo, que pienso que la miopía es una manera legítima de existir, que lloro con los animales maltratados, abandonados, vejados... no sé cómo verter aliento en la gorra entreabierta del mendigo. Rezo por una pandemia global de perdón, amor, responsabilidad y esperanza que arrastre al planeta tierra tal y como lo desconocemos de una vez por todas prendiendo una vela para recordar todos nuestros olvidos.
La tropecé por primera vez un jueves de febrero tras corretear con mis perros a la orilla de la playa. Ella se paró ante mí haciéndome frenar en seco. Nos miramos y me dio la sensación de estar triste, aunque no lo pareciera. Me pidió un pañuelo de papel, se lo di, y sonrió dándome las gracias en otra dirección. En ese momento me pregunté cómo andaría sobre el callao con esos tacones sin doblarse un tobillo, pero uno de mis perros exigió seguir con el paseo, y la cuestión se evaporó.
Tengo tres rincones que visito a esa hora mágica para leer. Normalmente me abstraigo en las páginas del libro o contemplando el mar. Pero el primer miércoles de marzo, mis ojos, la volvieron a encontrar.
No pensé que aquella mujer fuera una indigente. Alguien que como techo tiene el saliente de los bancos de una avenida sobre la que transitan miles de personas que ni siquiera saben que existe.
Ese miércoles no supe leer, tampoco contemplar el mar...
—Mi casa estaba llena de sombras, aunque abriéramos las ventanas. Ni los rayos del sol avanzando por el piso de madera eran capaces de ahuyentarlas.
Milagros tenía un negocio en un barrio que no mentaré para preservar su integridad, cuando el primero de sus hijos se enganchó a la heroína.
—Ni siquiera había cumplido los dieciséis.
Ella y su marido, empleado de banca, tuvieron que dejar caer la certeza de que eso solo les pasaba a familias marginales sin formación.
—Eran los 80 y en Galicia la droga entraba sin pedir permiso, sin preguntar al estrato social al que pertenecías, sin avisar de las consecuencias del consumo y dejando a su paso lo que más tarde sería la verdadera generación perdida.
Milagros comenzó a salir a la calle con Ana y otras madres. Ana tenía tres hijos, los tres enganchados. Murió de un infarto poco tiempo después de enterrar al mayor. Entre todas comenzaron a listar los negocios que traficaban en la ciudad y a hacer escraches antes de que nadie pudiese bautizar al término. Pidieron ser recibidas por jueces y políticos, hicieron ruedas de prensa, se unieron y crearon una asociación para pasear su discurso. Iban despertando conciencias mientras los narcos boicoteaban las asambleas. Nunca se rindieron.
No tenían miedo, muchas habían enterrado a sus hijos, ¿qué hay acaso peor que eso?
Milagros y Ana, acompañadas de muchos otros nombres, de otros hombres y de otras mujeres, lograron que dejase de normalizarse lo anormal: ya no podían patrocinar equipos de fútbol ni pasearse en Testarossa por las ciudades saludando sin pudor, pasando a ser los delincuentes que en los ochenta no habían sido. Su dinero dejó de ser válido para los comercios y locales que cerraron sus filas unidos anteponiendo el valor a lo material.
Ellas siempre supieron que la droga no iba a dejar de existir, no eran tan naifs, pero no les importó. No pensaron en lo que hacían otros para actuar. Actuaron según sus ideales para cambiar su ahora. Creían que la utopía les serviría para avanzar y se unieron para retar a los que las miraban con condescendencia.
Hace tiempo escuché a Julio Iglesias responder a Jordi Évole sobre algunos episodios polémicos de su vida como su actuación ante Obiang: “Te critican, pero luego los ves haciéndose la foto con él en Naciones Unidas. ¿Por qué voy a limitarme yo? Yo canto para los pueblos”.
Pienso en lo extraño que resulta mencionar en el mismo texto a Milagros y a Julio. Lo pienso mientras lo escribo y supongo que por eso a veces me resulta incómodo este mundo. Un mundo donde parece haber más julios que milagros. Donde pocos se atreven a cambiar el yo por el nosotros, pero esos pocos, cada vez, son más.
Milagros ya no está en la playa, la marea anegaba aquellas puertas improvisadas. Y tras su largo paseo sin destino, decidió, gracias a otros nombres, por fin, regresar a casa.
Por Dácil Rodríguez
Escritora